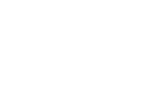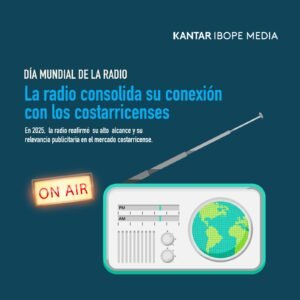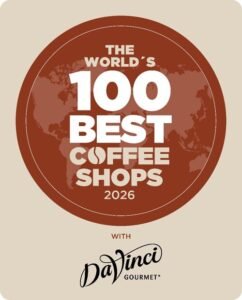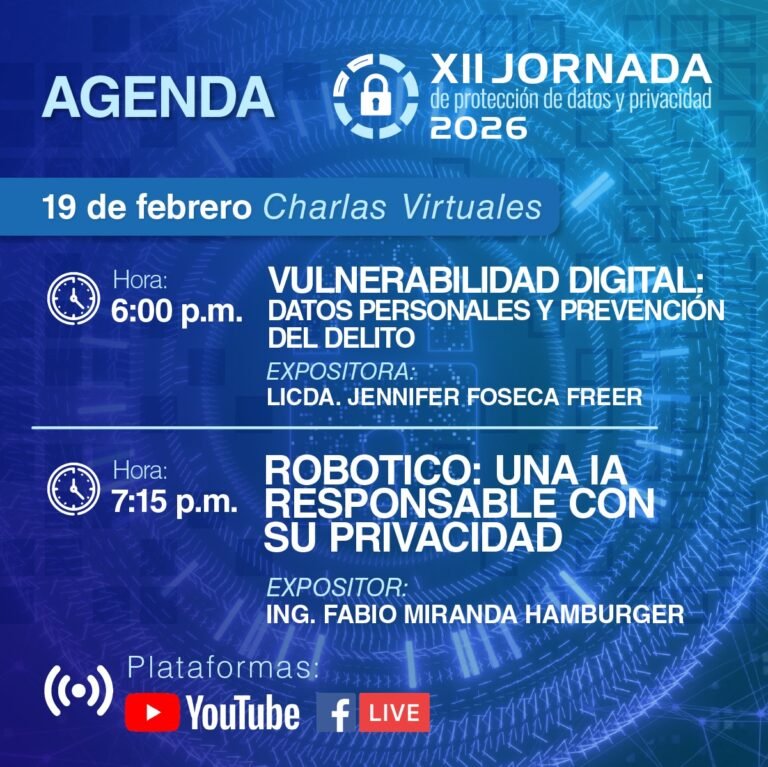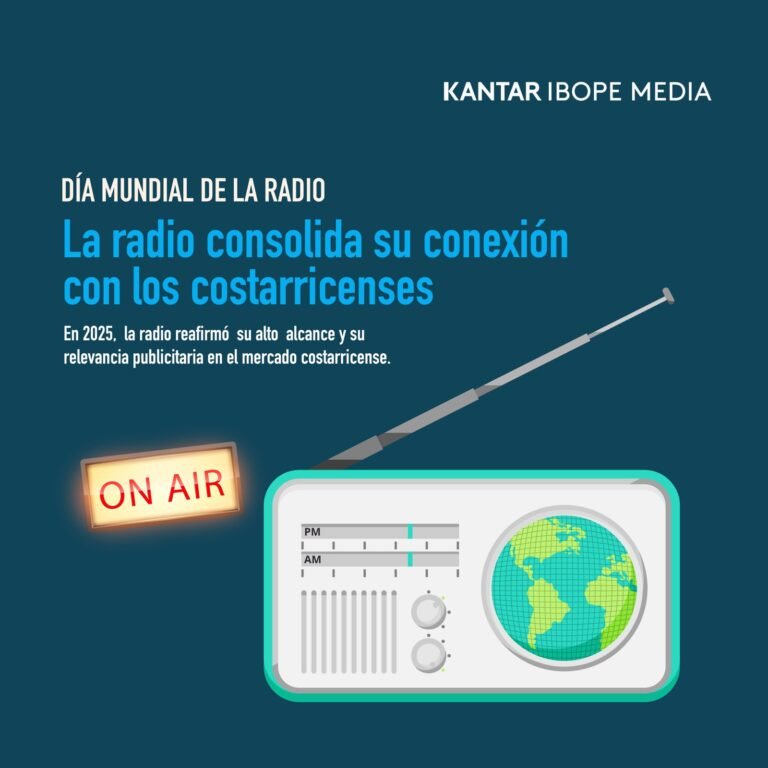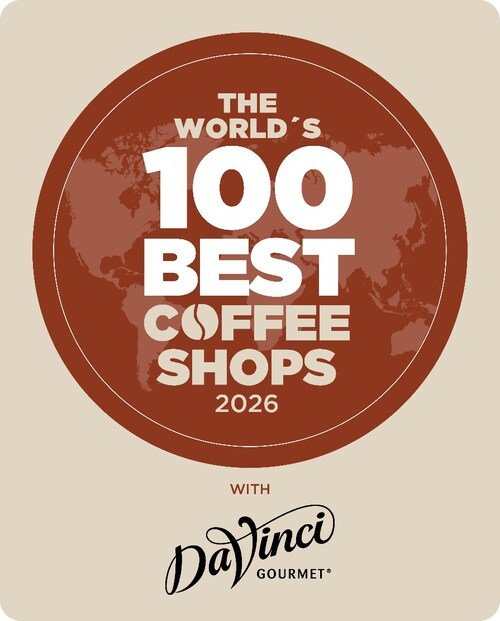- La investigación, efectuada en siete países de América Latina, revela que la enfermedad impacta en la salud psicológica y en la condición económica de los pacientes, quienes enfrentan demoras en el diagnóstico y dificultades en su tratamiento
- En Costa Rica, 50% de los pacientes estudiados indicaron sufrir crisis de migraña, al menos, cuatro veces al mes

Costa Rica, noviembre de 2025.– La migraña, una condición neurológica crónica e incapacitante, continúa siendo ampliamente desatendida en los sistemas de salud de América Latina. Esa es la conclusión del estudio reciente ‘Una mirada profunda a la travesía de pacientes que viven con migraña’ realizado por Americas Health Foundation (AHF, por sus siglas en inglés) -organización sin fines de lucro que trabaja con foco en la mejora de la salud pública de las Américas-, con el patrocinio de Pfizer.
El estudio tuvo como propósito analizar la experiencia de pacientes con migraña en América Latina. Entre febrero y agosto de 2025, se entrevistaron a 2.027 personas con migraña moderada a grave en siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Los hallazgos muestran los retos diarios para lograr un diagnóstico, acceder a tratamientos apropiados y mejorar la calidad de vida.
“El objetivo es arrojar luz sobre esta realidad y promover un enfoque más empático e inclusivo para su manejo en Latinoamérica. Se requieren acciones coordinadas entre gobiernos, profesionales de la salud, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para expandir y poner a disposición más médicos especialistas, mejorar la accesibilidad al tratamiento y crear una red de concientización sobre la enfermedad y sus consecuencias sociales”, afirmó Marcela Santos, directora médica de Americas Health Foundation.
Las mujeres representan el grupo más afectado por esta condición, que influye tanto en el bienestar como en la productividad diaria: el 93% de las participantes eran mujeres. En América Latina, la proporción es de un hombre con migraña por cada 13 mujeres. Perú destaca como el país con mayor cantidad de diagnósticos, con un 94% de confirmaciones médicas y la mayoría de las encuestadas está en plena edad laboral (77% entre 25 y 54 años), lo que agrava el impacto de la enfermedad en el trabajo y en la vida familiar.
En Costa Rica, la mitad de las personas estudiadas reportaron sufrir crisis de migraña, al menos, cuatro veces al mes, donde la hipersensibilidad a la luz y al sonido es de los síntomas más comunes.2 El estudio destaca, además, una gran brecha de detección: 1 de cada 3 pacientes colombianos y costarricenses con la enfermedad nunca fueron diagnosticados formalmente, aunque cumplen los criterios clínicos.
De acuerdo con la investigación, en promedio, el 30% de las personas esperaron más de 5 años para recibir un diagnóstico. Además, más de la mitad (56%) relató que sus síntomas fueron minimizados o ignorados y un 25% llegó a recibir diagnósticos erróneos, generalmente confundidos con estrés, ansiedad o sinusitis.
Desafío financiero
Además de convivir con un dolor que puede producir en los pacientes una incapacidad laboral de 1 a 2 días al mes, la migraña ha interrumpido el trabajo de cerca de la mitad de los participantes, reportando el 45% impacto sobre su productividad.
Adicionalmente, el 42% declaró inestabilidad financiera relacionada con la enfermedad; en promedio, un 22% gasta entre el 5% y el 10% de sus ingresos mensuales en cuidados médicos.1
En Costa Rica, los hallazgos del estudio señalan que el ausentismo es menos frecuente en comparación con otros países; sin embargo, la productividad se ve igual de afectada a nivel presencial y también se da un impacto en los costos, elevando la carga de la atención.
Una travesía de ansiedad
Las altas tasas de diagnósticos errados con estrés, ansiedad o sinusitis complican la travesía del paciente; siendo la migraña una condición neurológica compleja e incapacitante5 y que sus consecuencias son mucho mayores que el dolor.
En cuanto al impacto en la vida diaria, el 73% afirmó que la migraña interfiere en actividades de ocio, el 67% en tareas cotidianas y el 62% en el sueño. El impacto emocional también es marcado: el 70% siente frustración o enojo frecuentes y el 57% reporta tristeza o depresión.
Específicamente en los costarricenses, ese desgaste emocional es incesante, ya que más de la mitad de los pacientes del estudio suele sentir ira o frustración y cerca de 1/3 vive con tristeza o depresión frecuente.
La automedicación también es un dato alarmante y común: más de la mitad de los pacientes en Costa Rica2, así como el 50% en México admiten ajustar la medicación por cuenta propia, muchas veces sin acompañamiento médico, lo que genera preocupación por el riesgo de sufrir dolor de cabeza a raíz del uso excesivo de medicamentos.
El estudio destaca la importancia de capacitar a los profesionales de la salud para reconocer los síntomas de migraña de manera oportuna, ampliar el acceso a tratamientos basados en evidencia, incluir el soporte psicológico en la atención de la migraña y crear redes de apoyo médico con un enfoque multidisciplinario que den visibilidad a la enfermedad y acompañamiento a los pacientes.
Para Marcela Santos, una de los líderes del estudio, los datos son una alerta sobre la urgencia de cambios estructurales: “La migraña no es invisible para quien la vive, pero la travesía del paciente es larga y llena de estereotipos. Necesitamos transformar este conocimiento en acciones que reconozcan la condición como una enfermedad incapacitante, con impactos reales en la vida de las personas”.
Perspectiva de cambio para el futuro
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 40% de la población global convivía con dolores de cabeza en 2021 -alrededor de 3.1 mil millones de personas-, siendo una de las tres condiciones neurológicas más comunes en el mundo. Específicamente, la migraña afecta a más de 1.000 millones de personas, cada año, en todo el mundo.
Ante ello, la investigación resalta la necesidad de expandir el número de especialistas, reducir los tiempos de espera para consulta, ampliar la cobertura de tratamientos, integrar cuidados de salud mental y fortalecer redes de apoyo para pacientes.
“Conocer la travesía del paciente es cada vez más importante en el avance del manejo de la migraña, pero es necesario entender que esta comienza antes del diagnóstico, en la búsqueda de un profesional capacitado para evaluar correctamente y en el acceso a un tratamiento eficaz y accesible para cada paciente”, destacó la doctora María José Muñoz, gerente médico de Medicina Interna de Pfizer Centroamérica y Caribe (CAC).